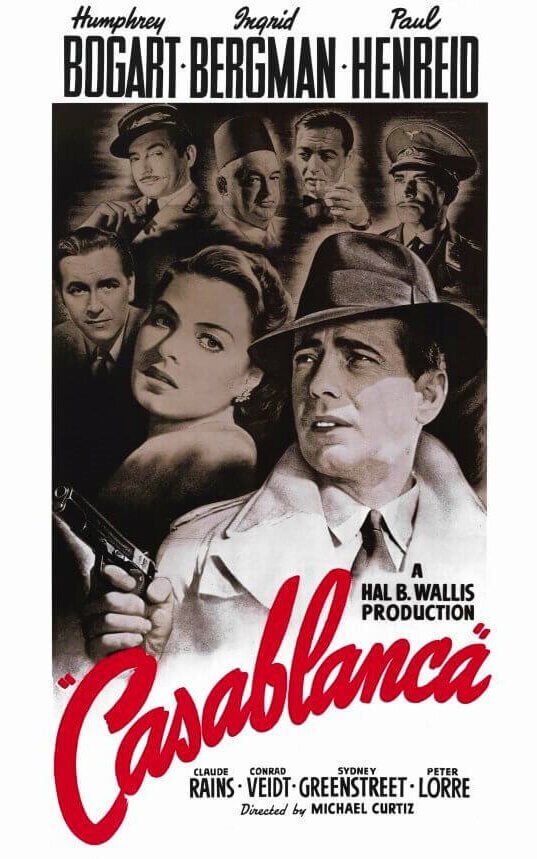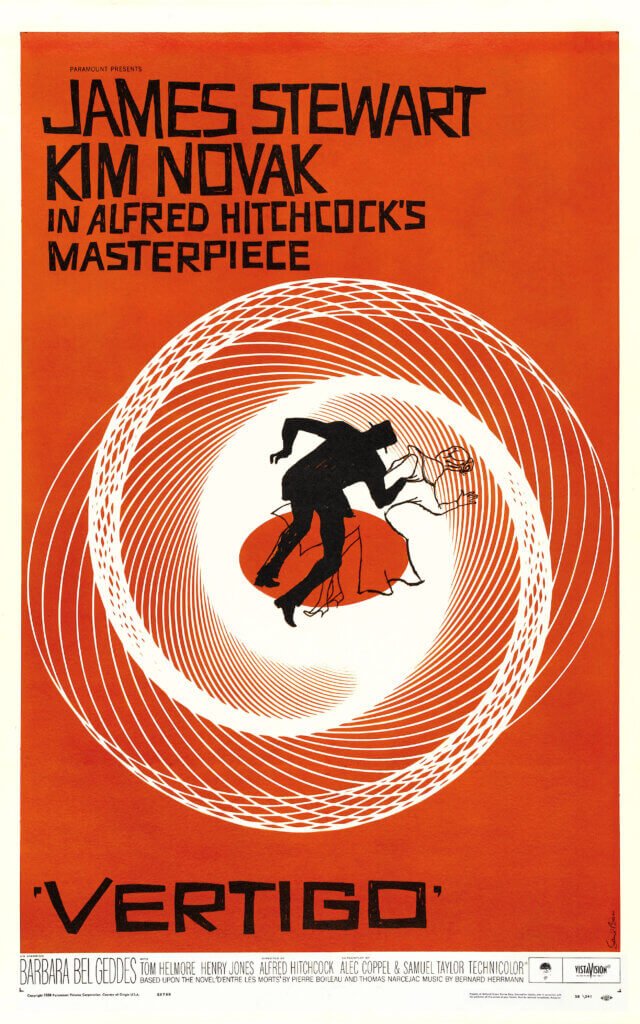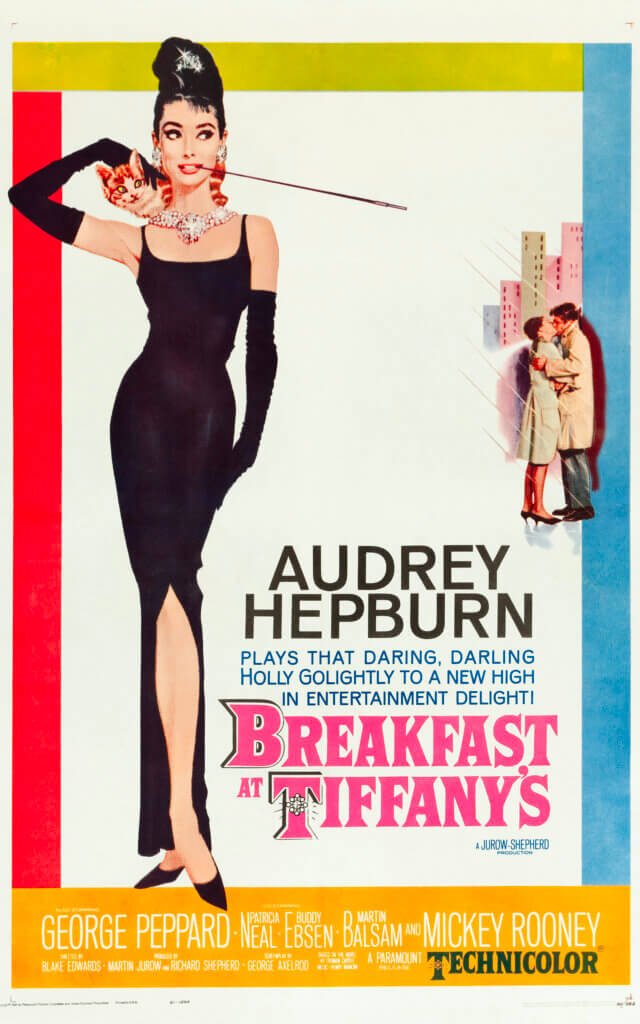Entre la espina y la rosa: el legado de Liberty Valance
No debe haber un plano más poderoso que el de una flor nacida de un cactus sobre una tumba. En esa imagen, John Ford sembró una de sus películas más increíblemente humanas, políticas, poéticas y realistas: The Man Who Shot Liberty Valance (1962).
Ford fue un maestro en muchas cosas, pero especialmente en filmar dicotomías: ternura y violencia, grandeza y humildad, barbarie y civilización, calma y desesperación. En ese abanico de dualidades, el encuadre del maestro del western pone bajo la lupa a dos tipos de hombres que moldearon el Estados Unidos moderno: el hombre de principios que debe empuñar un arma porque el mundo es bravo, y el hombre romántico y platónico que cree en el poder transformador de las leyes. John Wayne encarna a Tom Doniphon, quien ofrece rosas espinosas nacidas de su tierra; James Stewart, al senador Ransom Stoddard, que sueña con una «rosa verdadera».
Esta película es una madeja de complejidades, como el mundo mismo. Nos acerca a una tierra que ha cambiado, pero que ha atravesado mucho para hacerlo. Nadie como Ford comprendía el pulso de un mundo en transición. Él, que vivió la guerra, miró con nuevos ojos el paisaje del oeste: uno que gira y muta, que ya no es el mismo.
Hay una cualidad especial en el tiempo que se toma su cine para mostrar los vehículos de aquella época. Hoy, en un mundo saturado de automóviles, esas imágenes pueden parecer triviales. Pero en el cine de Ford, una diligencia, un caballo o un tren son símbolos de avance, de conexión, de transformación. El oeste cambia con la llegada de un hombre, y Ford detiene el tiempo para hacérnoslo sentir. Estos vehículos no son solo formas de desplazarse, sino signos del tiempo que cambia. En ese contexto, la llegada del senador Stoddard marca el inicio de un viaje hacia el pasado.
La historia comienza con la llegada de este hombre en la piel de James Stewart junto a su esposa, interpretada por Vera Miles. Regresan por la muerte de un amigo: Tom Doniphon. Quienes ahora se interesan por este hombre de Washington son los periodistas del lugar. Ford introduce aquí otro de sus grandes temas: el poder de las historias y su influencia en la construcción de un pueblo. Y es entonces cuando el senador comienza a contar quién fue Tom Doniphon.
A través de esa narración melancólica, Ford filma su propia canción de despedida al viejo Oeste, a ese cine que fue piedra fundacional de la cultura estadounidense. De ahí esa decisión de filmar en blanco y negro en plenos 60, que según Peter Bogdanovich sugiere que fue una decisión estética, pero también emocional. Es una forma de distanciar la historia en el tiempo, como si fuera un recuerdo o un documento.
Pero en esta historia de hombres y naciones, Ford no olvida a sus mujeres y, sobre todo, filma con delicadeza los actos de humildad. Vera Miles da vida a Hallie, la mesera del pueblo, quien también vive las tensiones de un pueblo en transformación. Su corazón está dividido entre los dos hombres que representan dos futuros posibles, pero sus ojos se iluminan por la sed de aprender cada día algo nuevo.
Hay una escena mínima y a la vez inmensa. Un aula improvisada. Unos bancos. Un pizarrón. Y ahí están ellos, los rostros del pueblo: torpes, atentos, curiosos. Ford se detiene, sin apuro, y los mira con ternura. Esa gente quiere aprender. Y acá el cine se vuelve profundamente político porque no hay acto más revolucionario que el deseo de querer entender el mundo. Y ahí entra el mejor pulso de Ford, el humanista.
Pero también está el otro costado del pueblo, el de una figura que representa el caos previo a la ley, que es Liberty Valance. Lee Marvin es la piel de este lobo, el mal encarnado, el veneno que se derrama sobre la tierra de Shinbone. Ford lo filma con planos generales que nos acercan a ese hombre cuya única forma de entender el mundo es a través del látigo y el revólver. Pero también nos muestra que, tarde o temprano, ya sea por las leyes del oeste o por la nueva civilización, ese mundo se termina.
La esperanza, como la flor del cactus, siempre brota porque, aunque el desierto permanezca inmutable, en algún rincón florecen las leyendas.