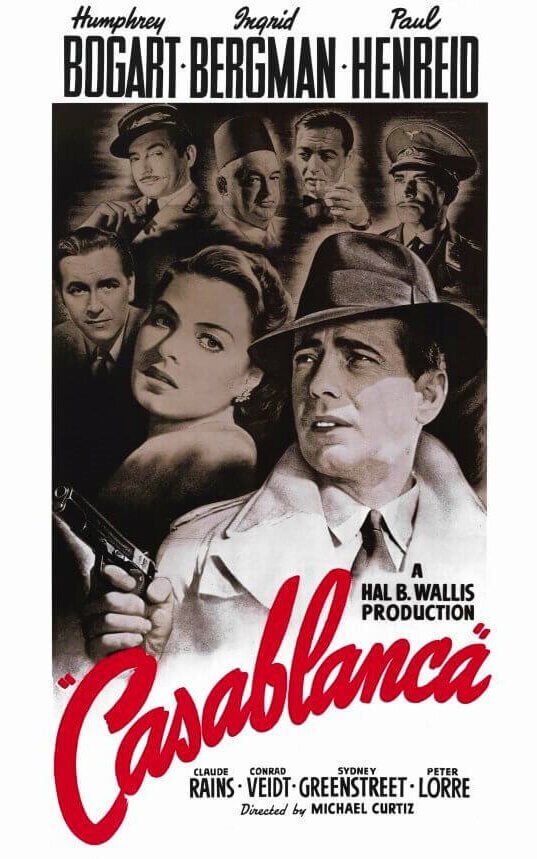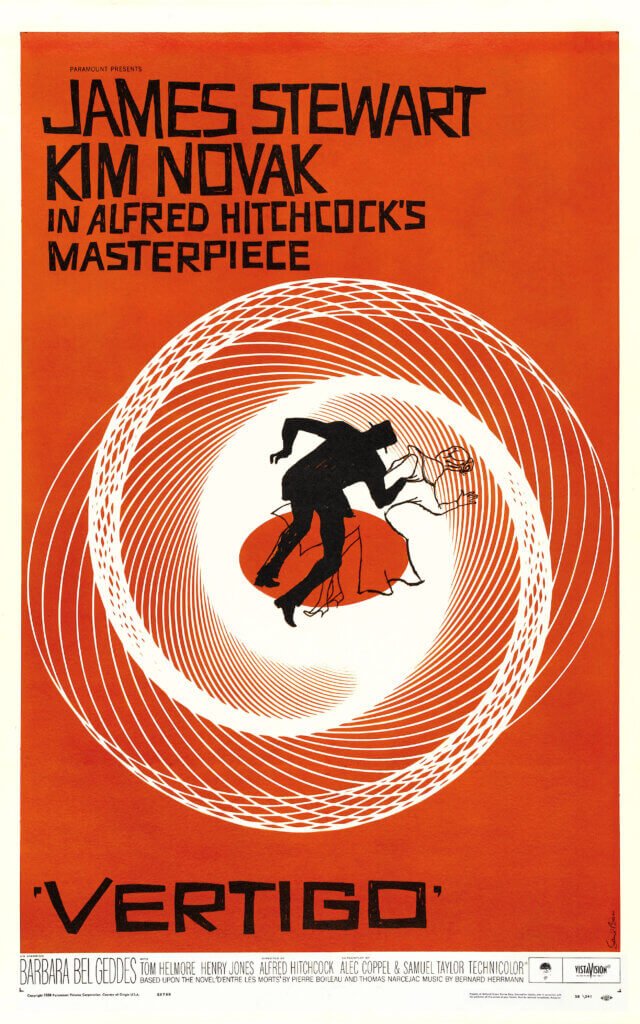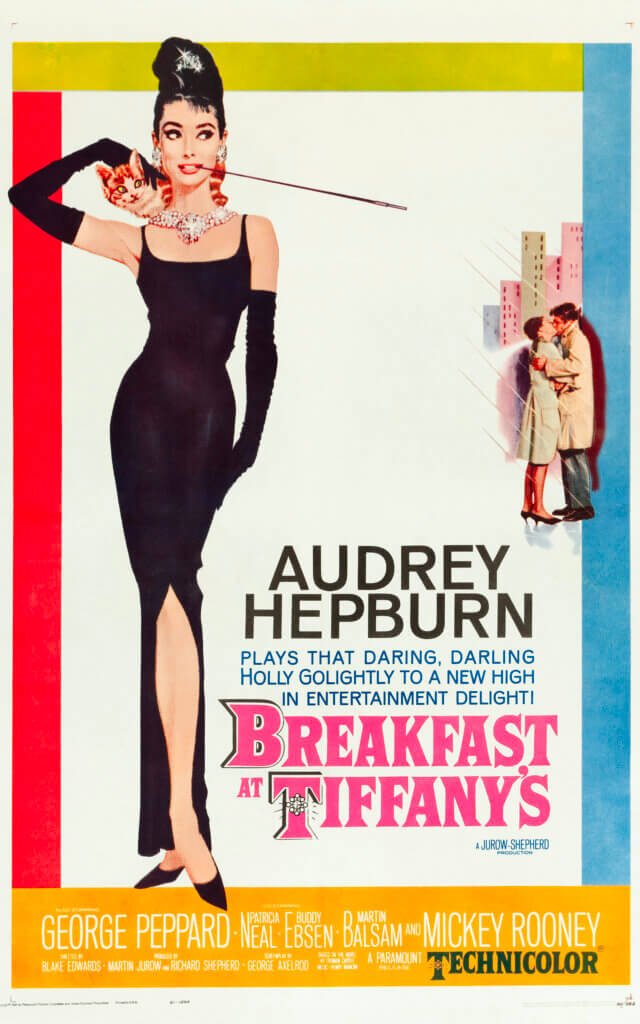Si 1939 fue un año glorioso para Hollywood, en nuestro país marcó la consolidación del cine nacional, en gran parte gracias a esta bella obra de Mario Soffici que nos adentra en una tierra colorada, celosa de los hombres que la habitan. Prisioneros de la tierra es un drama sobre los mensúes de los yerbatales misioneros que entrelaza la denuncia social de la explotación con una dimensión simbólica que sella el destino trágico de sus protagonistas.
La trama arranca con el reclutamiento de los peones rurales que, embarcados hacia el yerbatal, exhiben desde el inicio las injusticias que padecen. Entre ellos se encuentra el protagonista —interpretado por Ángel Magaña— víctima de los abusos del capataz Köhner, encarnado por Francisco Petrone. En ese mismo barco, el mensú descubre a su enamorada, Elisa Galvé, quien acompaña a su padre, Raúl de Lange, el médico encargado de atender a los trabajadores enfermos.
El médico es un extranjero a quien la lluvia lo atrapó en la tierra del litoral y por eso recurre a la bebida, en cuyo estado se revela la verdad brutal de su existencia. Aunque se jacta de tener el mejor bastón del mundo, vive como si ya no tuviera ningún apoyo, y aunque se dedica a salvar la vida, esta y la muerte se le hacen muy similares.
El capataz, por su parte, es un hombre que no sabe que amar es comprender y, por lo tanto, ni ama ni entiende a Chinita, ni tampoco a la tierra que pretende dominar a fuerza de machetazos. Cuando descubre que ella lo desprecia y que su corazón pertenece al mensú, inicia un camino de violencia que desemboca en una de las escenas más crudas de la película: una caminata a latigazos que hiela la sangre y, al mismo tiempo, genera fascinación.
De manera similar a como lo haría más tarde en Tres hombres del río (1943), Soffici convierte al paisaje en protagonista: la tierra no es un telón de fondo, sino el destino mismo de los personajes, la fuerza que los arrastra hacia la tragedia. En el final, aunque la película sea en blanco y negro, los personajes han sido tan marcados por el peso de la tierra que, mientras el mensú se aferra a ella, casi podemos dilucidar su tono rojizo.